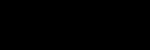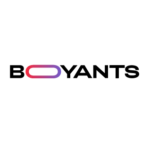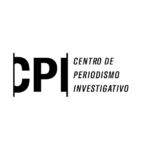A casi un mes del embate del huracán Fiona, vemos cómo se van repitiendo patrones similares de respuestas a la emergencia.
De una parte, las acciones inadecuadas e insuficientes lideradas por el gobierno de turno evidencian el impacto negativo de la privatización y el desmantelamiento de las instituciones gubernamentales y la infraestructura de seguridad pública.
De otra parte, la organización de sectores no gubernamentales que, movidas por la solidaridad, redirigen sus esfuerzos, conocimientos y recursos hacia el rescate de comunidades e individuos en situaciones de profunda vulnerabilidad, demuestran su poder y alcance.
Estos sectores incluyen a comunidades organizadas que, ante el cansancio de la espera, se han visto forzadas a invertir sus escasos recursos en su autosuficiencia y bienestar.
A cinco años del huracán María, está claro que este escenario político y social no es sustentable ni deseado, si nuestro objetivo común es poder adaptarnos a los impactos del cambio climático de manera sistemática y justa.
La mala gestión gubernamental resulta en un incremento y acumulación de la vulnerabilidad. Por eso vemos que mucha de la gente que más se afectó en el 2017, se encuentra hoy en igual o peor condición para enfrentar una tormenta o huracán de cualquier categoría.
Ante este escenario hay al menos dos propuestas inconclusas que debemos atender con prontitud.
Por un lado, nos urge un Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático, según lo ordena la Ley 33-2019. Este plan, que debió completarse en octubre de 2021, busca proveer una visión y dirección integrada para estar mejor preparados ante emergencias climáticas.
También nos daría la oportunidad de cambiar la manera en la que respondemos actualmente a las emergencias, porque en lugar de ver los fenómenos naturales de manera aislada y fortuita, partiríamos de la realidad de que estos fenómenos seguirán ocurriendo con mayor frecuencia e intensidad.
Esto parecería obvio dado lo que conocemos acerca del calentamiento global, pero la evidencia nos demuestra que se sigue dando mayor prioridad a la respuesta que a la preparación. Se sigue pensando en la emergencia pos fenómeno y no en la adaptación.
La política pública continúa enfocándose en subsanar los daños en lugar de evitarlos. Y ni hablar de cómo atender varios fenómenos al mismo tiempo, como una ola de calor extremo días después de una tormenta, cuando no hay agua potable ni electricidad para enfrentarla. O los efectos de la vulnerabilidad climática en una sociedad que enfrenta una crisis de salud mental.
Esta mirada compleja es la que debe tener el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático.
La otra propuesta inconclusa tiene que ver específicamente con la transformación del sistema energético que, al mismo tiempo, es un asunto de mitigación y adaptación.
En el lado de la mitigación (evitar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero), no se justifica seguir hablando de planes que alarguen o expandan el uso de combustibles fósiles como el petróleo, el carbón o el gas natural.
Plantear nuevas plantas de generación o la conversión de plantas obsoletas es retrasar y obstaculizar el desarrollo de energías renovables limpias y confiables.
Quien insiste en esto está mal informado o tiene intereses empeñados con la industria fósil; industria que tiene sus días contados, pero que busca vender hasta su última gota, cueste lo que cueste.
En el lado de la adaptación (reducir la vulnerabilidad y los impactos causados por el cambio en el clima), existe suficiente ciencia que apoya lo que venimos planteando desde la coalición Queremos Sol: la transformación inmediata hacia una red de energía renovable distribuida con sistemas solares en techos con baterías.
Si queremos transformar nuestro sistema eléctrico, de manera que atienda nuestras necesidades económicas, sociales y ambientales, debemos hacerlo bajo una nueva estructura de generación, transmisión y distribución.
La generación pasaría a ser un bien común, ocurriendo principalmente en el lugar donde se consume la energía (los techos) y enviando el excedente a una red interconectada de transmisión y distribución. Esto cambiaría el juego de poder, porque sacaría de la ecuación a las compañías de combustible.
La transmisión y distribución estaría a cargo de una entidad pública, distinta a la Autoridad de Energía Eléctrica, que vele por el mantenimiento de dicha red.
En nuestro contexto colonial, la industria fósil no solo nos ha dejado la contaminación ambiental y desigual de nuestras comunidades y recursos naturales, sino que su ambición y codicia ha propulsado y sostenido prácticas y estructuras de administración pública cuestionables y deficientes. A tal grado, que nos ha hecho pensar que el gobierno es incapaz de administrar correctamente un recurso vital como lo es la energía y que, por consiguiente, la única solución es su privatización.
Sin embargo, estudios comparativos, al igual que la reciente experiencia con LUMA, demuestran que la privatización no garantiza el mejor funcionamiento de los sistemas energéticos. Por el contrario, el modelo público provee la posibilidad de una gobernanza con mayor participación y transparencia, así como una mayor independencia del vaivén del mercado.
Mientras estas dos propuestas continúen inconclusas, seguiremos presenciando el sufrimiento de nuestra gente, desastre tras desastre.