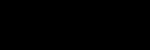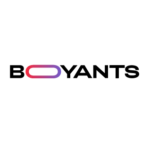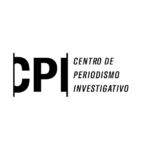Columna por el arquitecto Javier De Jesús Martínez
La noticia de la muerte de Frank Gehry, a sus 96 años, me atravesó con una fuerza inesperada. No solo porque se va uno de los arquitectos más influyentes de la historia reciente, sino porque su presencia -sus obras, sus procesos, sus provocaciones- acompañó cada etapa de mi formación y de mi vida académica.
Para quienes entramos a estudiar arquitectura a finales de los ochenta y principios de los noventa, Gehry no fue una “referencia”, fue un acontecimiento. Un cambio de eje. Una señal de que la arquitectura podía ser otra cosa.
Comencé mis estudios en 1990 en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras. Allí vivíamos en un tiempo donde el mundo disciplinario se abría en múltiples direcciones a la vez: nuevas teorías, nuevas herramientas digitales, nuevas exposiciones, nuevas prácticas que rompían con la ortodoxia modernista. En medio de ese torbellino, nuestros profesores comenzaban a hablarnos de un arquitecto que estaba actuando como una grieta luminosa en la disciplina: Frank Gehry.
Su primera casa en Santa Mónica -una intervención radical, honesta, aparentemente improvisada pero profundamente rigurosa- empezó a circular en publicaciones internacionales como un acto de rebeldía poética. Era una obra que revelaba el trasfondo escultórico, manual, casi visceral de Gehry. Su intuición formal no se parecía a nada. Su voluntad de construir lo improbable desafiaba los sistemas constructivos tradicionales de la época. Y todo eso llegaba a Puerto Rico a través de libros, revistas, conferencias y conversaciones de estudio que nos iban formando en un diálogo global.
En 1995 me mudé a The Cooper Union for the Advancement of Science and Art para completar mis estudios. Allí imperaba el pensamiento preciso, poético y profundamente ético que John Hejduk cultivaba. Cooper desarrollaba una aproximación arquitectónica muy particular: rigurosa, meditativa, centrada en el dibujo como origen estructural del pensamiento.
Durante esos años en Cooper Union, bajo la guía poética y rigurosa de John Hejduk, comprendí que la arquitectura podía desplegarse a través de múltiples métodos y formas de pensamiento. Hejduk cultivaba un territorio de profunda reflexión ética y espacial, mientras que Gehry exploraba desde la construcción, la materialidad y la intuición formal. Eran aproximaciones diferentes, pero nunca excluyentes: coexistían dentro de un ecosistema disciplinario vibrante y se reconocían mutuamente como expresiones serias y necesarias de la arquitectura.
En ese periodo, Gehry visitó varias veces Nueva York para ofrecer conferencias y participar como jurado. Recuerdo con claridad una de sus presentaciones en Columbia University, un espacio que en aquellos años, bajo Bernard Tschumi, era uno de los epicentros más avanzados de exploración tecnológica y mediática en la arquitectura. Columbia trabajaba la representación digital y los sistemas emergentes con una intensidad que complementaba la experimentación hands-on, constructiva y radical que caracterizaba a escuelas como Sci-Arc en Los Ángeles. En ese intercambio —entre lo constructivo, lo tecnológico, lo representacional y lo poético— Gehry se movía con una libertad extraordinaria.
Nunca estuvo circunscrito a una sola escuela ni adscrito a un único marco teórico. Su presencia era transuniversitaria: dialogaba con Columbia, Harvard, Yale, Princeton, Penn y tantas otras instituciones, sin pertenecer exclusivamente a ninguna. Esa capacidad de desplazarse, nutrirse de cada ecosistema académico y mantenerse fiel a su propio método lo distinguió de muchos de sus contemporáneos. Fue, en ese sentido, una figura transversal y generosa, capaz de influenciar profundamente la disciplina desde su práctica, y sin necesidad de ocupar un sillón fijo en la academia.
Para mí, ese periodo reveló algo fundamental: que la arquitectura no se define por una sola genealogía ni por una única escuela, sino por la convivencia fértil de distintas formas de pensar y hacer. Y Gehry, con su movilidad intelectual y su rigor creativo, encarnaba esa amplitud de una manera excepcional.
Ya como profesor, años después, me descubrí utilizando su obra como referencia constante. No solo por su brillantez formal, sino porque en su trayectoria se podía enseñar una lección fundamental: que la arquitectura es una conversación entre intuición y disciplina; entre el dibujo y la técnica; entre el riesgo y la ética del trabajo. Mis estudiantes analizaban sus maquetas, estudiaban sus procesos, visitaban sus edificios cuando viajaban fuera de Puerto Rico. Su obra se convirtió en destino obligado: primero en los Estados Unidos, y luego -inevitablemente- en Europa.
Porque entonces llegó Bilbao.
El Museo Guggenheim de Bilbao transformó para siempre la relación entre arquitectura, economía y cultura. Dejó de ser un edificio para convertirse en un fenómeno urbano. Un hito que redefinió lo que un proyecto arquitectónico podía significar para una ciudad. A finales de los noventa, Bilbao se convirtió en una peregrinación inevitable: ya no era un desvío opcional; era un punto cardinal en la formación de cualquier arquitecto. Todos lo entendimos: Gehry había logrado articular una visión que desbordaba el campo de la arquitectura y se convertía en política urbana, estrategia territorial, motor económico y gesto cultural a escala planetaria.
Pero lo más sorprendente es que incluso después de Bilbao -después del reconocimiento, después del impacto mundial- Gehry siguió siendo fiel a sí mismo. Siguió explorando. Siguió produciendo. Siguió creando con la misma energía y curiosidad de siempre. Su longevidad creativa fue tan impresionante como sus obras.
Al conocer su muerte, siento que se va quizás el arquitecto más decisivo de su época. No el más teórico, no el más doctrinario, sino el más capaz de expandir la imaginación colectiva. Gehry nos enseñó que la arquitectura puede ser emoción, riesgo, duda, belleza, contradicción, materia viva. Que puede transformar economías y ciudades sin dejar de ser un acto profundamente humano.
Su legado trasciende su biografía. Gehry ya no está, pero seguirá provocando, inspirando, desafiando a generaciones enteras. Su obra queda como una escuela abierta: un recordatorio de que la arquitectura, cuando es honesta y valiente, puede cambiar el mundo.
Nos toca a nosotros -como docentes, profesionales y ciudadanos- honrar esa libertad y seguir imaginando espacios que transformen la vida. Ese es el gesto más hermoso que podemos hacer en su memoria.