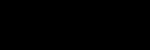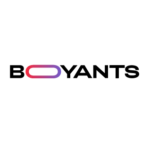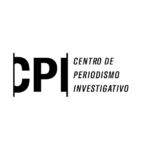Columna por Arturo Massol Deyá, director asociado de Casa Pueblo.
Cada cierto tiempo resurgen las mismas recetas, maquilladas de modernidad, pero ancladas en un pasado que ya conocemos muy bien. La propuesta de un cable eléctrico submarino entre Puerto Rico y la República Dominicana es una de ellas. Se presenta como solución pero es, en realidad, una forma de sumergirnos aún más en el problema.
No estamos ante un proyecto nacido del análisis técnico local, ni del sistema de permisos del país, ni de una evaluación ambiental rigurosa. La autorización emana de una discusión impulsada directamente desde la presidencia de Estados Unidos y la de República Dominicana, en favor de intereses privados foráneos, una transacción típica de la política trumpista.
No es casualidad. Cuando las decisiones energéticas se toman lejos del territorio que habrá de sufrir sus consecuencias, el resultado suele ser el mismo: dependencia, vulnerabilidad y extracción de riqueza. Llámese como se quiera, esto es una imposición colonial.
Los cables no producen energía, solo la transportan. Para que ese cable funcione, habría que construir una nueva planta de gas natural, gasificando a Puerto Rico por la cocina y amarrando nuestro futuro energético a contratos fósiles de largo plazo en manos de otros.
Si ya sufrimos las consecuencias de la privatización con Genera PR y los contratos onerosos de gas con New Fortress Energy en la isla, imagínese los sinsabores que nos esperan con decisiones tomadas a nuestras espaldas desde la República Dominicana.
Durante años se nos dijo que la generación en el sur estaba demasiado lejos de los centros de consumo en el norte. Esa fue la narrativa utilizada para justificar gasoductos, líneas de transmisión y megaproyectos centralizados. Ahora, con total desfachatez, se propone llevar la generación aún más lejos, cruzando mares y fallas geológicas, en una región expuesta también a terremotos, tormentas y huracanes.
Mientras más distante está la generación, mayor es la vulnerabilidad del sistema. La experiencia -y los apagones- lo confirman.
El costo estimado ronda los $2,500 millones solo en infraestructura inicial. No incluye el gasto continuo en gas natural, ni la operación y mantenimiento, ni los contratos de suplido, ni los peajes a pagar al gobierno dominicano.
Aunque se venda como inversión privada, la historia es conocida: el país terminará pagando mediante contratos de compraventa de energía, dinero que saldrá del bolsillo de todos y todas para alimentar intereses externos, mientras nos insisten en que no hay fondos para soluciones locales.
Y, sin embargo, las alternativas existen. La verdadera transición energética no pasa por cables submarinos ni por nuevas dependencias, sino por producir energía propia con recursos endógenos, limpios y renovables -como el sol- allí donde se consume: en los techos, en las comunidades, mediante redes de microrredes solares interconectadas con almacenamiento. Se trata de un modelo distribuido que reduce costos, aumenta la resiliencia y evita que una sola falla apague al país entero.
El debate no es tecnológico; es político.
Los costos verdaderamente altos no son los de la energía renovable, sino los del modelo fósil con apagones constantes, pérdidas económicas, riesgos para personas electrodependientes y una infraestructura centralizada que ya es obsoleta.
Persistir en ese camino no es prudencia, es una traición al país.
Si aspiramos a un país más justo, resiliente y soberano, la energía comunitaria no puede seguir siendo marginal, tiene que ser la nueva norma, porque la verdadera modernidad no consiste en cables más largos, sino en pueblos más libres.